El riesgo de caer otra vez en la trampa de Kindleberger
Llevo tiempo observando con inquietud los signos que marcan los cambios de hegemonía global. Momentos históricos como este son particularmente delicados. La potencia dominante comienza a perder su capacidad de imponer un orden internacional coherente, mientras el actor que podría ocupar su lugar aún no está listo —o no desea asumir plenamente esa responsabilidad—. Esta situación, históricamente, ha sido caldo de cultivo para crisis de orden económico, político y militar. Hoy, esa tensión vuelve a ser visible. Hay demasiados paralelismos con episodios anteriores que no deberían pasar desapercibidos.
ACTUALIDAD MERCADOS
JULIO VILAR
6/18/20252 min read


Uno de los más significativos ocurrió durante la transición del liderazgo británico al estadounidense, entre las décadas de 1920 y 1930. La falta de coordinación internacional, unida a decisiones erróneas de ambas potencias, agravó una crisis económica que terminaría por desatar la Gran Depresión. En 1925, el Reino Unido tomó una decisión clave: restauró la paridad de la libra esterlina frente al oro en los niveles previos a la Primera Guerra Mundial.
Pero las condiciones habían cambiado profundamente. Esa sobrevaloración de la moneda británica deterioró su competitividad y terminó afectando seriamente a su economía. En 1931, el país abandonó el patrón oro, provocando una oleada de devaluaciones competitivas que agravaron la crisis global. Por su parte, Estados Unidos no asumió entonces el papel de estabilizador del sistema. En 1930 se aprobó el arancel Smoot-Hawley, que elevó los niveles de proteccionismo justo cuando la economía mundial más necesitaba cooperación. Luego, en 1933, se negó a participar en un plan que buscaba coordinar políticas para evitar un colapso mayor. La negativa del entonces presidente estadounidense a convertir al país en un destino para las exportaciones globales fue vista como un acto de repliegue, con consecuencias de largo alcance.
Hoy, me llama la atención cómo estamos hablando de temas muy similares. Se discute nuevamente sobre déficit comercial, devaluaciones encubiertas y el papel de Estados Unidos en el comercio internacional. Hay tensiones por el liderazgo global y se percibe una creciente descoordinación en las grandes potencias. Todo esto recuerda los vericuetos de lo que podría ser una reedición moderna de aquella “trampa de Kindleberger”: un vacío de liderazgo que contribuye a una mayor inestabilidad mundial.
El precedente de la fallida conferencia de Londres de 1933 es más relevante que nunca. No sólo por la lección histórica, sino también porque en ese entonces se presentaron ideas —algunas adelantadas a su tiempo— que buscaban evitar el caos. Años después, muchas de ellas formarían la base del acuerdo de Bretton Woods. Pero antes de eso, el mundo tuvo que pagar un precio muy alto por no actuar a tiempo. Hoy debemos evitar repetir esos errores. En un mundo interdependiente, el liderazgo no debe traducirse en imposición, sino en responsabilidad compartida. Y si no se logra un consenso, el riesgo es que cada país actúe por su cuenta, alimentando una espiral de medidas proteccionistas, debilitamiento institucional y mayor volatilidad.
En lo económico, lo político y lo estratégico, la historia de 1933 nos ofrece una advertencia clara. Ojalá esta vez prime la lucidez —aunque sea desde el pragmatismo— y logremos evitar que la falta de coordinación internacional nos empuje nuevamente al borde del abismo. Porque las consecuencias, si no aprendemos, podrían ser aún más severas.
Nuestros colaboradores
Educación Patrimonial Continua
Claridad y Simplicidad
Cercanía y Apoyo Constante
Compromiso con el Crecimiento Personal y Financiero
Accesibilidad en la Información
Democratización de oportunidades
© 2024 InversiónSimplificada All rights reserved
Si quieres recibir nuestra Newsletter
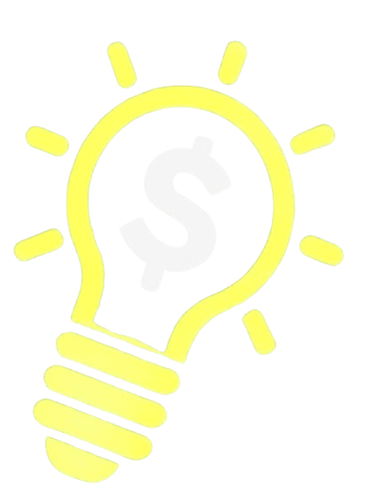
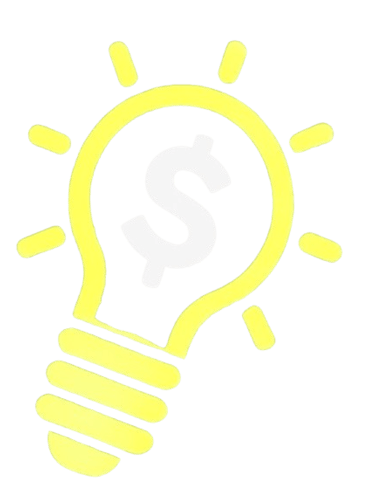
Comunicación
Nuestros Valores:
