Autocracias al alza: el retroceso democrático global que redefine el orden internacional
Por primera vez en más de dos décadas, el número de autocracias en el mundo supera al de democracias. Esta realidad marca un punto de inflexión alarmante en el equilibrio político global. No se trata de una percepción subjetiva, sino de un cambio estructural, profundo, que está modificando la manera en que los Estados se gobiernan, se relacionan entre sí y entienden el poder.
ACTUALIDAD MERCADOS
ALEX SEGURA
6/6/20254 min read


Las instituciones internacionales nacidas tras la Segunda Guerra Mundial —pensadas para garantizar la paz, fomentar la cooperación y promover valores democráticos— muestran hoy claros signos de agotamiento. El Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, sigue operando con una configuración que refleja el mundo de 1945.
Potencias emergentes como India, Brasil o Sudáfrica siguen sin tener voz ni voto reales en el tablero de decisiones globales. Mientras tanto, sus poblaciones reclaman una representación que refleje el nuevo equilibrio geopolítico del siglo XXI. La consecuencia es evidente: el sistema internacional pierde legitimidad. Las reglas ya no responden a los intereses y realidades de gran parte del planeta. El Sur Global, en particular, siente que esas normas le fueron impuestas y que, lejos de garantizar justicia o equidad, perpetúan un statu quo donde unos pocos deciden por muchos. Europa, considerada durante décadas el bastión de la democracia liberal, atraviesa su propia crisis interna. A pesar de haber disfrutado de estabilidad, prosperidad y libertades, el desgaste institucional, la polarización política, el auge de discursos populistas y la desafección ciudadana han debilitado seriamente su modelo democrático. Cada vez más sectores de la población perciben que la democracia no resuelve sus problemas cotidianos, y esa percepción está siendo aprovechada por modelos alternativos que prometen orden, seguridad y eficiencia, incluso si eso implica reducir las libertades individuales. En este contexto, potencias como Rusia y China han sabido jugar sus cartas.
Con una narrativa que rechaza la universalidad de los valores occidentales y promueve una visión propia del desarrollo y la soberanía, han exportado su modelo político a otros países, especialmente en Asia, África y América Latina. Ya no se trata de imponer regímenes autoritarios a la fuerza, sino de ofrecer una opción atractiva para aquellos gobiernos que, enfrentados a la inestabilidad, optan por soluciones rápidas, aunque sean menos democráticas. Casos como el de Turquía ilustran este fenómeno: un país que, bajo la apariencia de un sistema democrático, ha ido concentrando el poder en manos de una sola figura, debilitando los contrapesos institucionales y los derechos fundamentales. No es una copia exacta del modelo chino, pero responde a la misma lógica: estabilidad y control por encima de deliberación y pluralismo. En América Latina, el giro hacia modelos autoritarios también ha ganado fuerza. Venezuela y Nicaragua ejemplifican cómo se puede transitar, paso a paso, hacia regímenes donde las elecciones pierden su carácter competitivo, la oposición es perseguida y los medios independientes, silenciados.
Pero quizás el caso más paradigmático hoy sea El Salvador. Allí, la prioridad del discurso oficial ya no es la democracia, sino la seguridad. Se ha llegado incluso a afirmar públicamente que los derechos humanos son una herramienta de sometimiento y que poco importa ser calificado de dictador si las calles están en paz. Es una visión que resuena entre amplios sectores de la población, cansados de la violencia y la corrupción. También en África se percibe este cambio de rumbo. En países del Sahel como Mali, Burkina Faso y Níger, recientes golpes militares no solo han sido tolerados, sino celebrados por parte de la ciudadanía, como una forma de romper con regímenes anteriores ineficaces o corruptos. La influencia rusa en estos procesos no es un secreto. Allí donde Occidente se ha retirado o ha perdido capacidad de incidencia, otras potencias han llenado el vacío con rapidez y determinación. En paralelo, el multilateralismo se debilita. El abandono de instituciones globales por parte de algunas potencias occidentales, como fue el caso de Estados Unidos con la OMS o con la retirada de fondos de cooperación internacional, ha dejado un espacio que otras fuerzas están ocupando sin vacilaciones.
La ayuda exterior, que durante décadas fue una herramienta de influencia democrática, ha perdido peso frente a nuevas formas de asistencia menos condicionadas a la adopción de valores liberales. Este nuevo escenario ya no gira en torno a un enfrentamiento ideológico entre democracia y dictadura, sino en torno a una disputa entre modelos de eficacia. Para muchos gobiernos —y, lo que es más preocupante, para muchas sociedades—, la democracia ha dejado de ser sinónimo de progreso. La estabilidad, el crecimiento económico y la seguridad personal se han convertido en las prioridades absolutas. Y si el sistema democrático no puede garantizar esas tres cosas, su legitimidad se erosiona rápidamente. ¿Es posible revertir esta tendencia? La respuesta no es sencilla.
La realidad es que muchos países ya no comparten el marco de valores que dio origen al orden internacional posterior a 1945. Algunos nunca lo compartieron: por razones culturales, religiosas o históricas, han desarrollado una visión distinta de los derechos humanos, la justicia o la libertad. Otros lo han abandonado porque consideran que ese modelo ya no responde a sus intereses ni aspiraciones. Y mientras tanto, los mecanismos internacionales para defender la democracia están paralizados.
El Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra bloqueado por vetos cruzados, incapaz de responder eficazmente a crisis como las de Gaza o Ucrania. Esa impotencia mina la confianza global en las instituciones multilaterales y ofrece una ventana de oportunidad a quienes buscan redefinir el orden mundial. Si Rusia logra imponer sus condiciones en Ucrania, ¿qué impediría que China actúe con la misma lógica en Taiwán? El retroceso democrático no es una anomalía.
Es el síntoma de un cambio de era. La democracia, entendida como sistema de libertades, separación de poderes y participación ciudadana, ya no es el modelo hegemónico ni el horizonte inevitable de la historia. Su vigencia dependerá de su capacidad de reinventarse, de recuperar la confianza de los ciudadanos, de ofrecer resultados tangibles en un mundo cada vez más complejo y volátil. De lo contrario, el riesgo no es solo que aumenten las autocracias. El verdadero peligro es que se normalicen. Que dejen de percibirse como una amenaza, y empiecen a verse como una solución.
Nuestros colaboradores
Educación Patrimonial Continua
Claridad y Simplicidad
Cercanía y Apoyo Constante
Compromiso con el Crecimiento Personal y Financiero
Accesibilidad en la Información
Democratización de oportunidades
© 2024 InversiónSimplificada All rights reserved
Si quieres recibir nuestra Newsletter

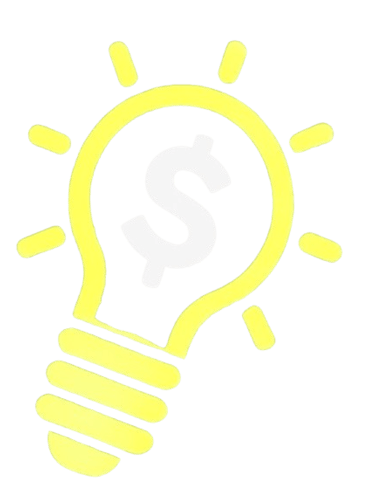
Comunicación
Nuestros Valores:
