Aranceles, reputación y la democracia en jaque: una mirada desde dentro
No es sencillo, como economista, escribir sobre aranceles sin rozar el terreno de la política. Cuando los hechos se desenvuelven fuera del laboratorio, en contextos reales con consecuencias reales, nuestra labor deja de ser predecir y pasa a ser interpretar. Así me siento ahora, observando cómo en Estados Unidos la política comercial se convierte en un espectáculo más del juego ideológico, donde las tarifas aduaneras son presentadas no como lo que son —instrumentos fiscales—, sino como símbolos de redención nacional. Y, al centro de todo, la figura de Donald Trump, exhibiendo aranceles como Moisés las tablas de la ley. Los aranceles, en términos simples, son impuestos.
ACTUALIDAD MERCADOS
EMILIANO GÓMEZ
4/9/20253 min read


No es sencillo, como economista, escribir sobre aranceles sin rozar el terreno de la política. Cuando los hechos se desenvuelven fuera del laboratorio, en contextos reales con consecuencias reales, nuestra labor deja de ser predecir y pasa a ser interpretar. Así me siento ahora, observando cómo en Estados Unidos la política comercial se convierte en un espectáculo más del juego ideológico, donde las tarifas aduaneras son presentadas no como lo que son —instrumentos fiscales—, sino como símbolos de redención nacional. Y, al centro de todo, la figura de Donald Trump, exhibiendo aranceles como Moisés las tablas de la ley. Los aranceles, en términos simples, son impuestos.
Pero su complejidad se revela en su impacto diverso y, muchas veces, contradictorio. Pueden provocar subidas de precios, pérdidas de competitividad, distorsión en los mercados, y en ocasiones, beneficios sectoriales a corto plazo. Pero los efectos agregados rara vez son los proclamados por sus defensores. Especialmente en un mundo globalizado como el actual, donde las cadenas de valor cruzan fronteras y donde los productos finales dependen de piezas fabricadas en múltiples países. Desde esa perspectiva, imponer aranceles no es una estrategia de autosuficiencia, sino una declaración de guerra económica que obliga a la industria nacional a asumir costos mayores y a los consumidores a pagar más.
La retórica proteccionista que promete el retorno de empleos industriales perdidos rara vez cumple su promesa, pero sí despierta pasiones nacionalistas. Ahí está la trampa: la política se disfraza de economía, y la economía se convierte en rehén del populismo. Sin embargo, hay una consecuencia que, como ciudadano del mundo y como observador comprometido, me preocupa aún más: la erosión de la reputación democrática de Estados Unidos.
Durante décadas, EE.UU. ha ejercido un liderazgo que combinaba poder económico, influencia política y una imagen —a veces discutida pero ampliamente respetada— de garante del orden liberal. Esa figura del gran hermano que vigilaba con Ray-Ban, sonreía con Obama o fruncía el ceño con Reagan, ejercía una autoridad moral que, nos guste o no, marcaba el rumbo del mundo desarrollado. Hoy, ese hermano mayor ha decidido “ir a la suya”, cerrando filas en torno a un egoísmo nacional que mina su estatus de referente democrático. El mundo ya no lo admira: lo teme, lo observa con recelo, lo discute abiertamente. Esta pérdida de prestigio no es una cuestión secundaria; es la consecuencia de una deriva política que ha abandonado la diplomacia por el tuit, la cooperación por la imposición, el liderazgo por el chantaje económico.
Las subidas de aranceles, además, se convierten en un arma de destrucción negociadora masiva. Lo vemos con China, con India, con Europa. Pero el daño no solo se mide en dólares o puntos porcentuales del PIB. Se mide en confianza. Y esta es la gran pérdida de Estados Unidos: su capacidad de influir sin imponer, de liderar sin amenazar. Cuando esa credibilidad se agota, los aliados buscan otras referencias, y el tablero mundial se redibuja sin su eje tradicional.
Mientras Europa mira con distancia (y en ocasiones con desdén) la radicalización económica y política del país norteamericano, lo que queda claro es que ya no desea imitar su ejemplo. Sus gobiernos, más fragmentados pero también más diversos, dudan de responder con la misma moneda. Y eso es, quizás, lo más esperanzador de este escenario incierto: que aún hay espacio para el diálogo, para una política económica racional y globalmente sensible. Hoy más que nunca, reflexiono sobre cómo el prestigio internacional no se construye con medidas arancelarias ni con discursos agresivos, sino con coherencia, principios y vocación de futuro compartido.
Y lamento, desde esta trinchera de análisis, que Estados Unidos esté dejando de ser ese espejo al que alguna vez todos miramos para imaginar lo que podría ser una democracia moderna, audaz y respetada.
Nuestros colaboradores
Educación Patrimonial Continua
Claridad y Simplicidad
Cercanía y Apoyo Constante
Compromiso con el Crecimiento Personal y Financiero
Accesibilidad en la Información
Democratización de oportunidades
© 2024 InversiónSimplificada All rights reserved
Si quieres recibir nuestra Newsletter

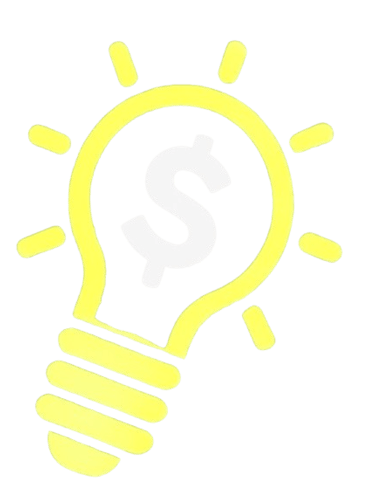
Comunicación
Nuestros Valores:
